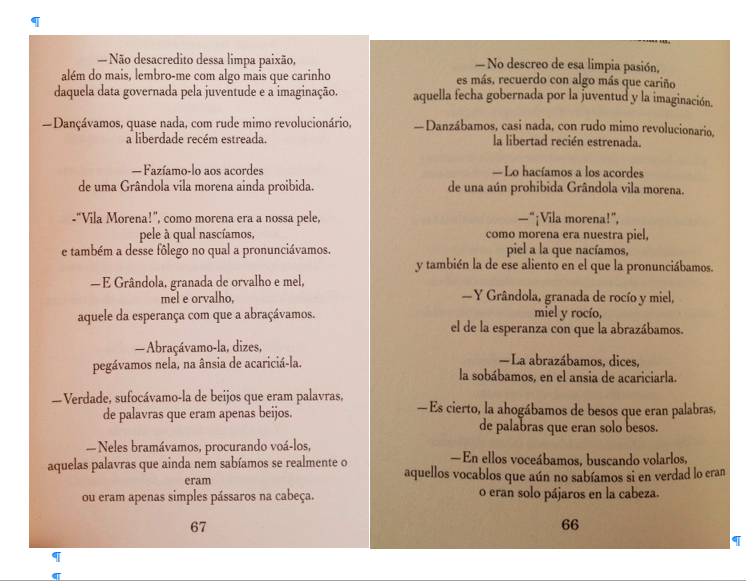
José Alfonso Romero P. Seguín Posts
SINOPSIS
Maruxa y Florentina regresan a su pueblo después de visitar campos de almendros en flor, en la Región Norteña de Tras-os-Montes. Con ellas, cincuenta y nueve almas más.
El autobús en que viajan circula sobre el viejo puente Hintze Ribeiro, que cruza el Duero uniendo las localidades portuguesas de Entre-Os-Rios y Castelo de Paiva. De pronto, espacio y tiempo se funden bajo el estruendo de un crujido sin márgenes, al que mece un brusco movimiento pendular que las llena de vértigo y silencio. El sobresalto se expresa en un grito que parece viajar en el viento pese a estar en sus bocas. Un grito que quiebra en sus almas los blancos pétalos de los almendros en flor. A la par que las abisma, inmisericorde, arrastrándolas en un seco tajo, de la blancura vegetal del almendro a la enmarañada vegetación de un río enfurecido. De la viveza de la luz a la mortecina luz de las sombras. De la placidez del camino conocido al vértigo de lo desconocido. Del vagar de las floridas ramas a las lúgubres y fantasmales raíces.
En ese grito comienza el iniciático viaje que las conducirá durante más de 300 Km. Los primeros por las tenebrosas aguas del Duero. Desdentada boca que las oprime sin desgarro y horroriza sin posibilidad de sentir miedo. Un infierno sin forma ni medida. Y tras ese desasosiego, el sosiego del Atlántico, limpio y azul como estrella naciente. El cielo, al fin, que recién han ganado y temen haber perdido. Y en ese cielo, los náufragos, y en ellos, la magia de una grey sin piedad con la soledad, que las saludan y celebran con alegre bullicio y pícaro descaro. Cómo olvidarlos, cómo no desear quedarse con ellos a ser ellos. Pero ellas son aún camino, y al final de ese camino las espera el límpido arenal de Fisterra (A Coruña), “Na Costa da Morte”. Donde encallan una mala madrugada, y es allí donde comienzan a interrogarse en el ánimo de querer entender que les ha ocurrido, para así poderlo narrar.
Traducido al portugués por la lusista Isabel María Nevado
Deja un Comentario“Luego fue cuando vi el sospechoso balón, él también, ya lo dije, y también que lo vio antes que yo. Tres zancadas fueron más que suficientes, y casi en el acto el golpe seco con el pie izquierdo, su pierna buena. El bulto, como era de esperar, se elevó un par de centímetros del suelo, quiso volar, pero no pudo, se quedó congelado en un chasquido gigante que lo llenó todo de estremecimiento: ruido, fuego, humo y por último, desolación.
Vi como en un milagro que quien volaba no era el balón, sino él, él fue quien finalmente trazó en el aire una pirueta oscura, frágil y desmadejada, a la que juraría que le faltaba una pierna. Fue esa nítida percepción de la mutilación lo que me heló el corazón, porque el grito de dolor, si lo hubo, se ahogó en aquel mar de oscuro estruendo que sobrevino imponiéndose a todo”.
Deja un Comentario“Entrar en el bar de la mano de la vida de su marido, flanqueada por la de sus dos compañeros, amigos todos, jóvenes, alegres en ese don. Entrar con la intención de tomarse una copa, escuchar música y charlar. Divertirse. Vivir. Olvidar la rancia sombra del viejo cuartel donde vivían. Hacer planes. Asombrarse de la ferocidad de aquel pueblo. Buscar, para conjurarla, serlo en la misma medida. Saber que les iba a ser imposible y no cejar por ello de intentarlo. Desconfiar de todos y mostrarse a la vez confiados. Disimular el miedo y también el arrojo de haber ido hasta allí, de permanecer allí. No pensar. Pensar en un aparte para no herir su mermado ánimo. Y de pronto la silueta negra y amarga de las pistolas. Fugaz como el vuelo de las golondrinas. Secos ladridos, tantos como tiros les dieron. Muchos, infinitos en el escaso tiempo en que ella caía tras el empujón que recibió. La brutalidad de una delicadeza, la de perdonarte la vida. Y después el negro túnel del silencio, rojo en los bordes de sus siluetas derribadas. Querer tocarlos. Querer abrazarlos. Y no poder mover ni un dedo. Sentir cómo los demás clientes te miran. Son hombres y mujeres como tú, él y sus compañeros. Sin embargo, la distancia que se imponen los hace parecer estatuas. Seres de piedra. Bestias sin piedad. Tal grado de frialdad los muestra en una dimensión ajena a lo humano. Tanto que sientes que nada de lo que hagas los va a conmover. Es más, qué puedes hacer capaz de superar la estampa de sus cuerpos caídos y ensangrentados. Su silencio, sus agónicos estremecimientos. Los roncos estertores de la muerte. Gritar, buscar gritar para huir en ese grito de la realidad. Caer luego de rodillas junto a él y llamarlo por su nombre, a la vez que le susurras ¡no te mueras, no te mueras! Podías gritárselo, es cierto, pero en el fondo no quieres que lo oiga, porque no quieres que se muera sabiendo que te deja sola. El coraje de la ternura. Luego, clamar en el nombre de Dios que alguien llame a una ambulancia. Y en ese gesto sentir que aún cabe la esperanza de que un médico sea capaz de retornarlo, de retornarlos de aquel laberinto de plomo enrojecido en el que se han extraviado”.
Deja un Comentario
(Narra, en la voz de su esposa, el asesinato de Félix de Diego compañero de servicio de Pardines Arcay el día en que ETA acabó con su vida. Pardines fue el primero GC asesinado por ETA. Once años sin tregua separaron su trágico final).
“Recuerdo que cuando volví a entrar en la cocina en compañía del único vecino que se atrevió a adentrarse más allá de la barra, me acerqué a él con miedo, y por qué no decirlo, con cierta rabia, no sé por qué, tal vez porque se había dejado matar. Quizá porque se había ido y me había dejado sola. Sí, entiendo que fue por eso. Debo entender que fue por eso. Como también el motivo por el que volví a entrar en aquella cocina. Su cuerpo lacio y desordenado sobre la mesa exhalaba soledad por todos los poros de la piel, por cierto, más amarillenta que pálida. Estaba allí, pero yo sabía que no era él, que aquello que reposaba sobre la mesa no era sino un fardo de carne y quizá huesos. Me habría gustado abrazarlo con ternura. Debí hacerlo. Pero no lo pude tocar, no lo quise tocar. El horror se expresa en el rostro como una mueca de asco, lo supe por el indiscreto reflejo del cristal del horno. Me asomé a él por no asomarme más al difunto y lo que vi me horrorizó. ¿Por qué me iba a dar asco?, ¿y, si no me lo daba, por qué aquel gesto de asco en mi cara? Lo cierto es que visto así resultaba asqueroso. Tanto que le puedo jurar que de haber encontrado el ánimo suficiente lo habría aseado, lavado, peinado y arreglado la ropa, le habría puesto colonia y tal vez cortado y limado las uñas. Lo quería limpio, porque estaba sucio, más sucio de lo que yo podía soportar y también remediar. Había manchado además la mesa, el suelo, la ropa y todo, y todo ello manchaba a su vez mi memoria. Rabia, sabe Ud., rabia buscando atajos al odio, quizá porque es más fácil odiar que amar”.
Deja un Comentario
Voz de la esposa de uno de los tres guardias civiles
asesinados por ETA el 5 de octubre de 1980
en Salvatierra (Álava).
“Verlo salir por la puerta era siempre un sinvivir, lo era antes y lo fue ese día. Más tarde el sinvivir fue no volver a verlo entrar.
Poco importaba el beso de despedida. La recomendación acallada, evitando nombrar la maldición, perdida a su vez en la complicidad de una mirada esquiva, como si nos diese vergüenza, pero no lo era, era el miedo quien nos ruborizaba.
Era verlo cerrar la puerta y oírlo bajar las escaleras y quedar sumida en la más profunda de las incertidumbres. Me recuerdo detenida en el pasillo oscilando como un péndulo que se debate entre la emoción de saberlo mío y la pesadilla de tener que compartirlo con algo tan monstruoso como es el miedo. Al final el dilema se resolvía en el acto casi instintivo de correr a asomarme a la ventana en la esperanza de verlo abajo, faenando con los suyos. O dejarme ir en el ensueño de las tareas que en ese momento aún me parecían capaces de traerlo. Si remediaba esas pequeñas cosas de nuestra vida en común entendía que la vida sabría apreciar lo necesario que me era en aquellas en que éramos uno. Al final, y eso es lo cierto, era girar a la derecha o a la izquierda y entrar en una estancia u otra, sin poder salir por ello de la angustia de la espera.
La lánguida música de sus pasos alejándose. La escasa ternura de la puerta besándonos fría en el indiferente ir y venir de sus hojas. El extender las manos buscando retener el aire que éramos en la distancia. Todo a nuestro alrededor era en esos instantes tristeza, es cierto, pero no exenta de cierto halo de romanticismo. Un sufrir mutuo que sentíamos que nos hacía crecer en los sentidos y al que teníamos la certeza de poder remediar.
Los desacordes de la despedida eran aún armónicos en mi ánimo, eso es lo que quiero decir. Luego toda esa dudosa melodía pasó a ser el estruendo fatal de mi vida. El beso de la puerta, un portazo sin alma que me partió en dos mitades inexactas, la de él y la mía. Y los pasos, sus pasos, sobre los gastados escalones de las viejas escaleras de madera, dejaron de ser aquel triste repicar para sonar, profunda tristeza, como suenan las tapas de los ataúdes. A eso suenan hoy en mi cabeza, quizá también aquel día y no quise saberlo, ¿cómo querer? Pero es así, suenan como lo hacen las tapas de los ataúdes, ¿o son los ataúdes los que suenan como los pasos sobre las escaleras? Cada paso un ataúd que se cierra, cada ataúd que se cierra un paso en el pasar por la vida atada a un dolor que se expresa en indolentes, qué digo, asesinas voces, las de ellos, y desgarrados silencios, quizá roncos gemidos de terror, los de él y sus compañeros. Silencios en demanda de auxilio, el que se les debía, el que no les ofrecieron aquella manada de hienas. El que en esa hora de inocencia y por más que perjuremos ahora que no, cualquiera espera, porque no cabe sino esperar que llegado ese momento se nos ha de dispensar. Si no fuese así, cómo construir un hogar, cómo traer un hijo al mundo, con qué ingenuidad vivir en la esperanza. Así lo sentíamos nosotros y en esa candidez nos amamos hasta el extremo de la suprema esperanza de la paternidad”.
Deja un Comentario